ESTOY AQUI

Escrito por
@CRUZ_DEL_SUR
Pocas semanas antes su médico no había podido disimular un gesto de perplejidad al escuchar sobre sus síntomas e incluso observar algo que no aparecía en los múltiples libros que había leído durante su carrera. Los exámenes no indicaban nada anormal pero nadie podía explicar los repentinos cambios de temperatura en su piel, acompañados por esas manchas coloradas que aparecían repentinamente y se desvanecían en pocos segundos dejando tras de si un poco creíble fulgor. Habían hecho todos los estudios posibles para descubrir qué era lo que le sucedía, pero los resultados sólo indicaban que pese a su edad gozaba de una salud a toda prueba. Los achaques que aquejaban a los de su generación para él eran experiencias ajenas, pero sin embargo seguía despertándose de noche con la piel helada o hirviendo, según la ocasión, e invadida por esas efímeras y brillantes visitantes. Todo duraba pocos minutos pero quedaba agotado y con una gran dosis de angustia.
Sabia que el desorientado profesional se había puesto en contacto con dos o tres centros de investigación y estaba esperando una respuesta, pero tenia la impresión de que estaba perdiendo interés en su caso al no hallarle ninguna explicación y mucho menos la posibilidad de una solución. El agudo sonido del despertador lo sacó de sus pensamientos y terminó otra noche de desvelo. Aún no podía acostumbrarse a dormir solo en aquella gran cama vacía y en aquel solitario apartamento. La muerte de su mujer había sucedido hacía más de un año y aún se revelaba a la idea de que no la vería más. Pese a los ruegos de su hija que vivía con su esposo muy lejos de allí, nunca se animó a dejar el hogar que antes había sido tibio y animado y ahora era sólo un símbolo de su soledad.
Pensó en no ir a trabajar. Después de todo en los últimos tiempos parecía no ser tan necesario como antes. La imprenta en donde teóricamente ejercía el cargo de Gerente ya no era la misma desde que el propietario original se había retirado dejando a su hijo al frente del próspero negocio. El prácticamente había sido el primer empleado cuando aún muy joven respondió a un llamado para aprendices y quedó allí para siempre. Poco a poco fue ganando la confianza del dueño y la relación de trabajo se transformó en casi una amistad, que ahora él mantenía siendo fiel a los antiguos preceptos, pese a que la nueva dirección tenía otras orientaciones y sobre todo otras tecnologías. Sabía que su amigo antes de retirarse había dicho a su hijo que él era intocable y que no se lo podía remover de su puesto salvo que renunciara. Por lo tanto seguía siendo el gerente, pero cada día su autoridad era menos perceptible. No quería pensar en la palabra “lástima” pero a veces la leía en los ojos de los empleados a los que daba directivas que muchas veces no cumplían y consejos que no oían.
Sin embargo saltó de la cama como todas las mañanas, encendió la cafetera y se dispuso a disfrutar de una ducha caliente. El grifo giraba hacia donde él lo accionaba pero no veía su mano. Su brazo derecho terminaba difusamente en una especie de muñón. El sentía su mano y la presión del metal que hacia girar, pero nada se veía. El grifo parecía moverse solo y él comenzó a ser invadido por el pánico. Siempre se consideró una persona centrada y lógica, pero esto desbordaba su capacidad de razonamiento. Salió del baño hacia el teléfono y llamó a su hija, quien luego de escucharle le preguntó si realmente estaba despierto. A todas luces pareció no creerle; hizo bromas sobre su edad, farfulló un pretexto sobre su hijo y cortó. Quedó con el teléfono en su mano invisible, en silencio sin saber qué hacer ni tan siquiera qué pensar.
Llamó al trabajo diciendo que tenía una fuerte gripe y quien lo atendió pareció alegrarse de que aquel veterano gruñón no apareciera esa mañana. No se atrevió a contarle al médico qué le pasaba, pero le pidió una cita urgente que a regañadientes le concedió para esa tarde. Quiso tomar un café pero tenía un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar y mucho menos ingerir cualquier alimento. Se puso un guante para no ver su invisibilidad. Los pensamientos en la cabeza le giraban como un tornado y le era imposible volver a la normalidad. Llamó nuevamente a su hija, quien esta vez se mostró algo preocupada, pero no por el extraño mal que le aquejaba, sino sobre su salud mental. Pensó que ya no la llamaría más por el momento.
Comenzó a vestirse para intentar salir algo temprano, comer ligeramente en un restaurante vegetariano al cual solía ir de vez en cuando y estar en el consultorio de su médico temprano y así evitar quedar encerrado en su casa dominado por pensamientos negativos. Se sacó la camisa y quedó nuevamente paralizado. Ahora el brazo había desaparecido. Cayó en su cama desvanecido. Cuando abrió los ojos sintió tranquilidad. Todo había sido un sueño. Miró el reloj. Un largo sueño, pensó, pues ya era muy tarde. De todas maneras iría a su trabajo. Saltó de su cama aliviado. Quedó literalmente detenido en el aire y luchando contra la sensación de perder nuevamente el conocimiento. En el espejo aparecía su figura sin ninguno de los brazos.
Se sentó lentamente, tratando de contener el deseo de correr sin destino y escapar a una realidad que parecía alejarse cada vez más de lo real. Se afeitó con una máquina que parecía flotar en el aire. Se puso una camisa nueva que tomó la forma de sus brazos, que ya no tenía o no veía, y pensando que estaba totalmente loco salió a la calle luciendo unos guantes que nada tenían que ver con la tibia primavera que cubría la ciudad. Comió lentamente en el restaurante sin hacer caso a las miradas que inevitablemente iban hacia sus guantes. Mientras saboreaba su postre de fresas preferido vio como desaparecían sus piernas. O mejor dicho notó que no había nada dentro de sus pantalones, que mantenían sin embargo la forma de sus miembros inferiores.
El ambiente normal y acogedor del restaurante hizo que no entrara nuevamente en pánico y lograra pensar razonadamente sobre lo que le sucedía. Oliendo el aroma del café caliente con el que estaba cerrando su prolongado almuerzo, concluyó que todo estaba relacionado con los problemas de la piel que aún estaban estudiando. No sentía dolor ni molestias, pero su cuerpo estaba desapareciendo inexorablemente, en silencio, sin estridencias. Miró la cuenta. Tomó la billetera, notando que su pecho ya no estaba allí. Sentía sin embargo que el corazón le latía. Estaba vivo, pero comenzó a sospechar que muy pronto sólo él lo sabría. Mientras caminaba las pocas cuadras que le separaban del consultorio médico y pese a lo increíble y grave de la situación, sintió que haciendo un esfuerzo ahora podría enfrentarla con cierta resignación y hasta un amargo humor.
La chica de la recepción no podía cerrar su boca. Sus bien pintados labios estaban rígidos, mientras sus ojos, no menos abiertos, se fijaban incrédulamente en ese montón de ropa que había entrado a su oficina. - “Tengo cita para esta tarde con el doctor”-, dijo una voz desde el interior de esa inexplicable aparición. Tratando de adivinar dónde estaba el truco del mal bromista, la joven empleada comunicó al doctor que había un paciente esperándolo. Aunque era obvio que también el rostro le había desaparecido, no titubeó al entrar en el consultorio. El médico quedó estupefacto. Pareció escuchar lo que su invisible paciente le decía, hizo algunas anotaciones y balbuceó algo sobre que deberían esperar los resultados de los estudios. Casi empujó aquellas ropas hacia la puerta. Se dejó caer en el sillón de su escritorio y suspendió las consultas de ese día.
En la calle todo era conmoción. No todos los días se veía caminar solo a un traje bien cortado. Perseguido por mil miradas se refugió en el baño de una cafetería y allí razonó que lo mejor era despojarse de sus ropas y volverse enteramente invisible. Tuvo que vencer un ancestral pudor, pero era la mejor manera de pasar desapercibido. El único peligro era una repentina mejoría de su mal, pero en el fondo sabía que eso no sucedería. Salió con cierta vergüenza que fue desapareciendo a medida que avanzaba entre la gente sin que nadie se fijara en él. Cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue llamar a su hija. Ella no le creyó ni una palabra. Sólo le dijo que cuando fuera por la ciudad le acompañaría al médico y seguramente a un psicólogo. El percibió que se apresuraba a cortar la comunicación, despidiéndose apenas.
Antes de dormirse esa noche, pensó en cosas prácticas, como que si pagaba las cuentas enviando cheques por correo y realizaba sus compras por Internet con entrega a domicilio, podía sobrevivir indefinidamente sin necesidad de que alguien lo viera. El problema a resolver seria el de su trabajo. Al otro día se duchó por costumbre y fue a la oficina en subte, pues un auto sin aparente conductor duraría pocos minutos en la calle. Entró al amplio edificio de la imprenta con un poco de temor. Lógicamente que ni el guardia de seguridad ni la recepcionista se percataron de su paso, aunque ya en el ascensor pensó que en los últimos tiempos tampoco lo hacían. Se sentó a su escritorio, tecleó en la computadora, habló por teléfono, removió papeles, sin que nadie se percatara.
El resto del mes fue todos los días puntualmente a su trabajo y luego a su casa a esperar la llamada de su hija que no llegaba, al igual que el tan inútil como esquivo informe médico. Fue grande su sorpresa cuando pese a que nadie lo había visto en la oficina, el día de pago el dinero fue depositado puntualmente en su cuenta.
Un pesado manto de soledad cayó sobre él; comprendió que nada había cambiado.
Pocas semanas antes su médico no había podido disimular un gesto de perplejidad al escuchar sobre sus síntomas e incluso observar algo que no aparecía en los múltiples libros que había leído durante su carrera. Los exámenes no indicaban nada anormal pero nadie podía explicar los repentinos cambios de temperatura en su piel, acompañados por esas manchas coloradas que aparecían repentinamente y se desvanecían en pocos segundos dejando tras de si un poco creíble fulgor. Habían hecho todos los estudios posibles para descubrir qué era lo que le sucedía, pero los resultados sólo indicaban que pese a su edad gozaba de una salud a toda prueba. Los achaques que aquejaban a los de su generación para él eran experiencias ajenas, pero sin embargo seguía despertándose de noche con la piel helada o hirviendo, según la ocasión, e invadida por esas efímeras y brillantes visitantes. Todo duraba pocos minutos pero quedaba agotado y con una gran dosis de angustia.
Sabia que el desorientado profesional se había puesto en contacto con dos o tres centros de investigación y estaba esperando una respuesta, pero tenia la impresión de que estaba perdiendo interés en su caso al no hallarle ninguna explicación y mucho menos la posibilidad de una solución. El agudo sonido del despertador lo sacó de sus pensamientos y terminó otra noche de desvelo. Aún no podía acostumbrarse a dormir solo en aquella gran cama vacía y en aquel solitario apartamento. La muerte de su mujer había sucedido hacía más de un año y aún se revelaba a la idea de que no la vería más. Pese a los ruegos de su hija que vivía con su esposo muy lejos de allí, nunca se animó a dejar el hogar que antes había sido tibio y animado y ahora era sólo un símbolo de su soledad.
Pensó en no ir a trabajar. Después de todo en los últimos tiempos parecía no ser tan necesario como antes. La imprenta en donde teóricamente ejercía el cargo de Gerente ya no era la misma desde que el propietario original se había retirado dejando a su hijo al frente del próspero negocio. El prácticamente había sido el primer empleado cuando aún muy joven respondió a un llamado para aprendices y quedó allí para siempre. Poco a poco fue ganando la confianza del dueño y la relación de trabajo se transformó en casi una amistad, que ahora él mantenía siendo fiel a los antiguos preceptos, pese a que la nueva dirección tenía otras orientaciones y sobre todo otras tecnologías. Sabía que su amigo antes de retirarse había dicho a su hijo que él era intocable y que no se lo podía remover de su puesto salvo que renunciara. Por lo tanto seguía siendo el gerente, pero cada día su autoridad era menos perceptible. No quería pensar en la palabra “lástima” pero a veces la leía en los ojos de los empleados a los que daba directivas que muchas veces no cumplían y consejos que no oían.
Sin embargo saltó de la cama como todas las mañanas, encendió la cafetera y se dispuso a disfrutar de una ducha caliente. El grifo giraba hacia donde él lo accionaba pero no veía su mano. Su brazo derecho terminaba difusamente en una especie de muñón. El sentía su mano y la presión del metal que hacia girar, pero nada se veía. El grifo parecía moverse solo y él comenzó a ser invadido por el pánico. Siempre se consideró una persona centrada y lógica, pero esto desbordaba su capacidad de razonamiento. Salió del baño hacia el teléfono y llamó a su hija, quien luego de escucharle le preguntó si realmente estaba despierto. A todas luces pareció no creerle; hizo bromas sobre su edad, farfulló un pretexto sobre su hijo y cortó. Quedó con el teléfono en su mano invisible, en silencio sin saber qué hacer ni tan siquiera qué pensar.
Llamó al trabajo diciendo que tenía una fuerte gripe y quien lo atendió pareció alegrarse de que aquel veterano gruñón no apareciera esa mañana. No se atrevió a contarle al médico qué le pasaba, pero le pidió una cita urgente que a regañadientes le concedió para esa tarde. Quiso tomar un café pero tenía un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar y mucho menos ingerir cualquier alimento. Se puso un guante para no ver su invisibilidad. Los pensamientos en la cabeza le giraban como un tornado y le era imposible volver a la normalidad. Llamó nuevamente a su hija, quien esta vez se mostró algo preocupada, pero no por el extraño mal que le aquejaba, sino sobre su salud mental. Pensó que ya no la llamaría más por el momento.
Comenzó a vestirse para intentar salir algo temprano, comer ligeramente en un restaurante vegetariano al cual solía ir de vez en cuando y estar en el consultorio de su médico temprano y así evitar quedar encerrado en su casa dominado por pensamientos negativos. Se sacó la camisa y quedó nuevamente paralizado. Ahora el brazo había desaparecido. Cayó en su cama desvanecido. Cuando abrió los ojos sintió tranquilidad. Todo había sido un sueño. Miró el reloj. Un largo sueño, pensó, pues ya era muy tarde. De todas maneras iría a su trabajo. Saltó de su cama aliviado. Quedó literalmente detenido en el aire y luchando contra la sensación de perder nuevamente el conocimiento. En el espejo aparecía su figura sin ninguno de los brazos.
Se sentó lentamente, tratando de contener el deseo de correr sin destino y escapar a una realidad que parecía alejarse cada vez más de lo real. Se afeitó con una máquina que parecía flotar en el aire. Se puso una camisa nueva que tomó la forma de sus brazos, que ya no tenía o no veía, y pensando que estaba totalmente loco salió a la calle luciendo unos guantes que nada tenían que ver con la tibia primavera que cubría la ciudad. Comió lentamente en el restaurante sin hacer caso a las miradas que inevitablemente iban hacia sus guantes. Mientras saboreaba su postre de fresas preferido vio como desaparecían sus piernas. O mejor dicho notó que no había nada dentro de sus pantalones, que mantenían sin embargo la forma de sus miembros inferiores.
El ambiente normal y acogedor del restaurante hizo que no entrara nuevamente en pánico y lograra pensar razonadamente sobre lo que le sucedía. Oliendo el aroma del café caliente con el que estaba cerrando su prolongado almuerzo, concluyó que todo estaba relacionado con los problemas de la piel que aún estaban estudiando. No sentía dolor ni molestias, pero su cuerpo estaba desapareciendo inexorablemente, en silencio, sin estridencias. Miró la cuenta. Tomó la billetera, notando que su pecho ya no estaba allí. Sentía sin embargo que el corazón le latía. Estaba vivo, pero comenzó a sospechar que muy pronto sólo él lo sabría. Mientras caminaba las pocas cuadras que le separaban del consultorio médico y pese a lo increíble y grave de la situación, sintió que haciendo un esfuerzo ahora podría enfrentarla con cierta resignación y hasta un amargo humor.
La chica de la recepción no podía cerrar su boca. Sus bien pintados labios estaban rígidos, mientras sus ojos, no menos abiertos, se fijaban incrédulamente en ese montón de ropa que había entrado a su oficina. - “Tengo cita para esta tarde con el doctor”-, dijo una voz desde el interior de esa inexplicable aparición. Tratando de adivinar dónde estaba el truco del mal bromista, la joven empleada comunicó al doctor que había un paciente esperándolo. Aunque era obvio que también el rostro le había desaparecido, no titubeó al entrar en el consultorio. El médico quedó estupefacto. Pareció escuchar lo que su invisible paciente le decía, hizo algunas anotaciones y balbuceó algo sobre que deberían esperar los resultados de los estudios. Casi empujó aquellas ropas hacia la puerta. Se dejó caer en el sillón de su escritorio y suspendió las consultas de ese día.
En la calle todo era conmoción. No todos los días se veía caminar solo a un traje bien cortado. Perseguido por mil miradas se refugió en el baño de una cafetería y allí razonó que lo mejor era despojarse de sus ropas y volverse enteramente invisible. Tuvo que vencer un ancestral pudor, pero era la mejor manera de pasar desapercibido. El único peligro era una repentina mejoría de su mal, pero en el fondo sabía que eso no sucedería. Salió con cierta vergüenza que fue desapareciendo a medida que avanzaba entre la gente sin que nadie se fijara en él. Cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue llamar a su hija. Ella no le creyó ni una palabra. Sólo le dijo que cuando fuera por la ciudad le acompañaría al médico y seguramente a un psicólogo. El percibió que se apresuraba a cortar la comunicación, despidiéndose apenas.
Antes de dormirse esa noche, pensó en cosas prácticas, como que si pagaba las cuentas enviando cheques por correo y realizaba sus compras por Internet con entrega a domicilio, podía sobrevivir indefinidamente sin necesidad de que alguien lo viera. El problema a resolver seria el de su trabajo. Al otro día se duchó por costumbre y fue a la oficina en subte, pues un auto sin aparente conductor duraría pocos minutos en la calle. Entró al amplio edificio de la imprenta con un poco de temor. Lógicamente que ni el guardia de seguridad ni la recepcionista se percataron de su paso, aunque ya en el ascensor pensó que en los últimos tiempos tampoco lo hacían. Se sentó a su escritorio, tecleó en la computadora, habló por teléfono, removió papeles, sin que nadie se percatara.
El resto del mes fue todos los días puntualmente a su trabajo y luego a su casa a esperar la llamada de su hija que no llegaba, al igual que el tan inútil como esquivo informe médico. Fue grande su sorpresa cuando pese a que nadie lo había visto en la oficina, el día de pago el dinero fue depositado puntualmente en su cuenta.
Un pesado manto de soledad cayó sobre él; comprendió que nada había cambiado.
Pocas semanas antes su médico no había podido disimular un gesto de perplejidad al escuchar sobre sus síntomas e incluso observar algo que no aparecía en los múltiples libros que había leído durante su carrera. Los exámenes no indicaban nada anormal pero nadie podía explicar los repentinos cambios de temperatura en su piel, acompañados por esas manchas coloradas que aparecían repentinamente y se desvanecían en pocos segundos dejando tras de si un poco creíble fulgor. Habían hecho todos los estudios posibles para descubrir qué era lo que le sucedía, pero los resultados sólo indicaban que pese a su edad gozaba de una salud a toda prueba. Los achaques que aquejaban a los de su generación para él eran experiencias ajenas, pero sin embargo seguía despertándose de noche con la piel helada o hirviendo, según la ocasión, e invadida por esas efímeras y brillantes visitantes. Todo duraba pocos minutos pero quedaba agotado y con una gran dosis de angustia.
Sabia que el desorientado profesional se había puesto en contacto con dos o tres centros de investigación y estaba esperando una respuesta, pero tenia la impresión de que estaba perdiendo interés en su caso al no hallarle ninguna explicación y mucho menos la posibilidad de una solución. El agudo sonido del despertador lo sacó de sus pensamientos y terminó otra noche de desvelo. Aún no podía acostumbrarse a dormir solo en aquella gran cama vacía y en aquel solitario apartamento. La muerte de su mujer había sucedido hacía más de un año y aún se revelaba a la idea de que no la vería más. Pese a los ruegos de su hija que vivía con su esposo muy lejos de allí, nunca se animó a dejar el hogar que antes había sido tibio y animado y ahora era sólo un símbolo de su soledad.
Pensó en no ir a trabajar. Después de todo en los últimos tiempos parecía no ser tan necesario como antes. La imprenta en donde teóricamente ejercía el cargo de Gerente ya no era la misma desde que el propietario original se había retirado dejando a su hijo al frente del próspero negocio. El prácticamente había sido el primer empleado cuando aún muy joven respondió a un llamado para aprendices y quedó allí para siempre. Poco a poco fue ganando la confianza del dueño y la relación de trabajo se transformó en casi una amistad, que ahora él mantenía siendo fiel a los antiguos preceptos, pese a que la nueva dirección tenía otras orientaciones y sobre todo otras tecnologías. Sabía que su amigo antes de retirarse había dicho a su hijo que él era intocable y que no se lo podía remover de su puesto salvo que renunciara. Por lo tanto seguía siendo el gerente, pero cada día su autoridad era menos perceptible. No quería pensar en la palabra “lástima” pero a veces la leía en los ojos de los empleados a los que daba directivas que muchas veces no cumplían y consejos que no oían.
Sin embargo saltó de la cama como todas las mañanas, encendió la cafetera y se dispuso a disfrutar de una ducha caliente. El grifo giraba hacia donde él lo accionaba pero no veía su mano. Su brazo derecho terminaba difusamente en una especie de muñón. El sentía su mano y la presión del metal que hacia girar, pero nada se veía. El grifo parecía moverse solo y él comenzó a ser invadido por el pánico. Siempre se consideró una persona centrada y lógica, pero esto desbordaba su capacidad de razonamiento. Salió del baño hacia el teléfono y llamó a su hija, quien luego de escucharle le preguntó si realmente estaba despierto. A todas luces pareció no creerle; hizo bromas sobre su edad, farfulló un pretexto sobre su hijo y cortó. Quedó con el teléfono en su mano invisible, en silencio sin saber qué hacer ni tan siquiera qué pensar.
Llamó al trabajo diciendo que tenía una fuerte gripe y quien lo atendió pareció alegrarse de que aquel veterano gruñón no apareciera esa mañana. No se atrevió a contarle al médico qué le pasaba, pero le pidió una cita urgente que a regañadientes le concedió para esa tarde. Quiso tomar un café pero tenía un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar y mucho menos ingerir cualquier alimento. Se puso un guante para no ver su invisibilidad. Los pensamientos en la cabeza le giraban como un tornado y le era imposible volver a la normalidad. Llamó nuevamente a su hija, quien esta vez se mostró algo preocupada, pero no por el extraño mal que le aquejaba, sino sobre su salud mental. Pensó que ya no la llamaría más por el momento.
Comenzó a vestirse para intentar salir algo temprano, comer ligeramente en un restaurante vegetariano al cual solía ir de vez en cuando y estar en el consultorio de su médico temprano y así evitar quedar encerrado en su casa dominado por pensamientos negativos. Se sacó la camisa y quedó nuevamente paralizado. Ahora el brazo había desaparecido. Cayó en su cama desvanecido. Cuando abrió los ojos sintió tranquilidad. Todo había sido un sueño. Miró el reloj. Un largo sueño, pensó, pues ya era muy tarde. De todas maneras iría a su trabajo. Saltó de su cama aliviado. Quedó literalmente detenido en el aire y luchando contra la sensación de perder nuevamente el conocimiento. En el espejo aparecía su figura sin ninguno de los brazos.
Se sentó lentamente, tratando de contener el deseo de correr sin destino y escapar a una realidad que parecía alejarse cada vez más de lo real. Se afeitó con una máquina que parecía flotar en el aire. Se puso una camisa nueva que tomó la forma de sus brazos, que ya no tenía o no veía, y pensando que estaba totalmente loco salió a la calle luciendo unos guantes que nada tenían que ver con la tibia primavera que cubría la ciudad. Comió lentamente en el restaurante sin hacer caso a las miradas que inevitablemente iban hacia sus guantes. Mientras saboreaba su postre de fresas preferido vio como desaparecían sus piernas. O mejor dicho notó que no había nada dentro de sus pantalones, que mantenían sin embargo la forma de sus miembros inferiores.
El ambiente normal y acogedor del restaurante hizo que no entrara nuevamente en pánico y lograra pensar razonadamente sobre lo que le sucedía. Oliendo el aroma del café caliente con el que estaba cerrando su prolongado almuerzo, concluyó que todo estaba relacionado con los problemas de la piel que aún estaban estudiando. No sentía dolor ni molestias, pero su cuerpo estaba desapareciendo inexorablemente, en silencio, sin estridencias. Miró la cuenta. Tomó la billetera, notando que su pecho ya no estaba allí. Sentía sin embargo que el corazón le latía. Estaba vivo, pero comenzó a sospechar que muy pronto sólo él lo sabría. Mientras caminaba las pocas cuadras que le separaban del consultorio médico y pese a lo increíble y grave de la situación, sintió que haciendo un esfuerzo ahora podría enfrentarla con cierta resignación y hasta un amargo humor.
La chica de la recepción no podía cerrar su boca. Sus bien pintados labios estaban rígidos, mientras sus ojos, no menos abiertos, se fijaban incrédulamente en ese montón de ropa que había entrado a su oficina. - “Tengo cita para esta tarde con el doctor”-, dijo una voz desde el interior de esa inexplicable aparición. Tratando de adivinar dónde estaba el truco del mal bromista, la joven empleada comunicó al doctor que había un paciente esperándolo. Aunque era obvio que también el rostro le había desaparecido, no titubeó al entrar en el consultorio. El médico quedó estupefacto. Pareció escuchar lo que su invisible paciente le decía, hizo algunas anotaciones y balbuceó algo sobre que deberían esperar los resultados de los estudios. Casi empujó aquellas ropas hacia la puerta. Se dejó caer en el sillón de su escritorio y suspendió las consultas de ese día.
En la calle todo era conmoción. No todos los días se veía caminar solo a un traje bien cortado. Perseguido por mil miradas se refugió en el baño de una cafetería y allí razonó que lo mejor era despojarse de sus ropas y volverse enteramente invisible. Tuvo que vencer un ancestral pudor, pero era la mejor manera de pasar desapercibido. El único peligro era una repentina mejoría de su mal, pero en el fondo sabía que eso no sucedería. Salió con cierta vergüenza que fue desapareciendo a medida que avanzaba entre la gente sin que nadie se fijara en él. Cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue llamar a su hija. Ella no le creyó ni una palabra. Sólo le dijo que cuando fuera por la ciudad le acompañaría al médico y seguramente a un psicólogo. El percibió que se apresuraba a cortar la comunicación, despidiéndose apenas.
Antes de dormirse esa noche, pensó en cosas prácticas, como que si pagaba las cuentas enviando cheques por correo y realizaba sus compras por Internet con entrega a domicilio, podía sobrevivir indefinidamente sin necesidad de que alguien lo viera. El problema a resolver seria el de su trabajo. Al otro día se duchó por costumbre y fue a la oficina en subte, pues un auto sin aparente conductor duraría pocos minutos en la calle. Entró al amplio edificio de la imprenta con un poco de temor. Lógicamente que ni el guardia de seguridad ni la recepcionista se percataron de su paso, aunque ya en el ascensor pensó que en los últimos tiempos tampoco lo hacían. Se sentó a su escritorio, tecleó en la computadora, habló por teléfono, removió papeles, sin que nadie se percatara.
El resto del mes fue todos los días puntualmente a su trabajo y luego a su casa a esperar la llamada de su hija que no llegaba, al igual que el tan inútil como esquivo informe médico. Fue grande su sorpresa cuando pese a que nadie lo había visto en la oficina, el día de pago el dinero fue depositado puntualmente en su cuenta.
Un pesado manto de soledad cayó sobre él; comprendió que nada había cambiado.
Más notas de CuentosVer todas
Más notas de Cuentos

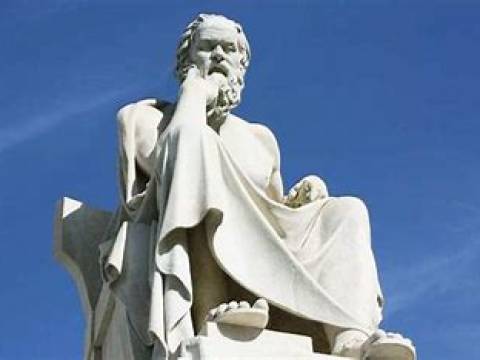

Presta atención a tu cuerpo, a veces se enferma para que sanes tu alma !
"Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta"
Ralph Waldo Emerson
ARG
Abogado, no carancho. Tranqui. Vida sana, lo que no excluye placeres mundanos. �
¿CONOCERLO?
Más Hombres
Salidas Grupales
Ver Todas@GABRIELMAX - Sábado 04/05/2024

@TREKKER1 - Sábado 27/04/2024
Últimas notas
Ver NUE+COMEN





