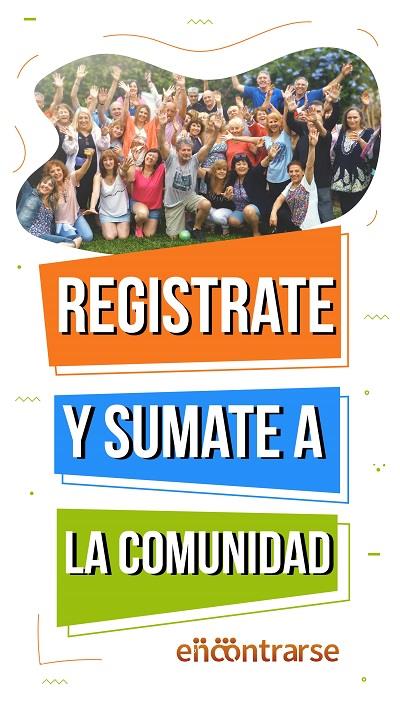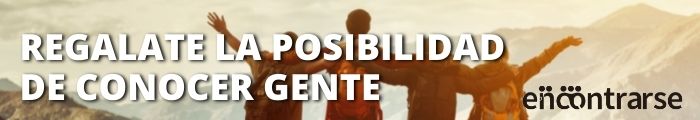NACIONALISMO Y CONTROL DE PRECIOS

Publicado por
@OLIVOSCITY
NACIONALISMO Y CONTROL DE PRECIOS
Los controles de precios tienen ya 40 siglos en el mundo (1) sin contar el afán reglamentarista de algunos faraones de Egipto alrededor del año 2800 a.C. Desde el legendario Hammurabi hasta sátrapas como Fidel Castro y Kim Jong Il han fracasado por unanimidad (aunque en los Estados comunistas como los que mandonean los dos últimos en realidad no hay precios porque es imposible saber cuánto valen realmente las cosas). En la Argentina cada tanto, los controles y los precios máximos, la persecución del “agio” y la “especulación” vuelven como los cometas que pasan por el cielo: en forma periódica y regular. Es que la tentación es muy grande y sus efectos son catastróficos no obstante lo cual insisten en regresar y en regresar. Parafraseando a Jean-François Revel diríamos que son además una tentación totalitaria porque se pretende limitar la libre transacción entre vendedores y compradores interviniendo supuestamente a favor de este último. Las consecuencias invariablemente han perjudicado, a la larga o a la corta, al supuesto beneficiado que termina maldiciendo tal “ayuda”. Controlar precios es como pretender prohibir por decreto que llueva o que salga el sol, algo por supuesto absolutamente inútil. El afán de controlar la vida de las personas ha llegado históricamente a tener ribetes graciosos aunque la mayoría hayan sido trágicos: el filósofo hindú Kautilya (siglo IV a.C.) era un elector de reyes y escribió el “Arthasastra”, un manual para príncipes. En el mismo trató de regular la economía hasta en sus más mínimos detalles. Por ejemplo, dispuso que “El superintendente determinará los beneficios, gastos y futuras ganancias de cada prostituta. Y agregaba perogrullescamente: “Solamente la belleza y la habilidad deben ser la única consideración en la selección de una prostituta”.
Repasemos un poco de historia señalando algunos poquísimos casos de los miles que se podrían citar:
1) Hace unos 4.000 años en Babilonia, el célebre Código de Hammurabi (el primero de los cuales han quedado registros escritos) decretó un sumamente rígido de sistema de controles tanto de precios como de salarios. Legisló minuciosamente cuál debía ser el salario de un trabajador de campo, de un agricultor, de un pastor de ovejas, de un albañil. El resultado fue que los supuestamente beneficiados por la protección salarial fueron expulsados en masa por la caída de la producción, la consiguiente falta de trabajo, la drástica disminución de los ingresos, la escasez y el hambre, y el desarrollo del Imperio Babilónico fue detenido por siglos.
2) En el colegio nos enseñaron siempre que la caída del Imperio Romano fue causada por las invasiones bárbaras. Uno se imaginaba hordas de salvajes entrando en Roma y destruyéndola. Nada más alejado de la realidad. Los bárbaros en realidad nunca invadieron ni conquistaron nada, sino que poco a poco fueron penetrando con la adopción de la cultura romana y asimilados por el Imperio, por ejemplo formando parte del ejército. Cuando las tres legiones de Varo fueron aniquiladas en el año 9 D.C. en los bosques y pantanos de Teutoburgo, en Germanía, por las tropas de los salvajes rubios de ojos azules al mando de Arminio (hasta el nombre es latino), fueron derrotadas con sus mismas tácticas y armas: Arminio y sus principales lugartenientes habían sido oficiales de los ejércitos de Roma y entrenados en las tácticas de las legiones.
Las causas de la caída de Roma en realidad fueron otras, principalmente el régimen económico basado en la esclavitud (que ha derrumbado a más de un imperio), la lenta y corrosiva penetración del cristianismo católico que sustituyó al Imperio y la inflación producida por los Edictos de Diocleciano (año 284 D.C.) que pretendieron controlar precios y salarios.
Es sumamente actual (en la Argentina al menos) la aseveración de Diocleciano respecto a que la mayoría de sus problemas económicos eran causados por la “avaricia de los comerciantes y los productores” y no por el incremento desmedido de funcionarios públicos, la corrupción, las obras públicas y la desmedida presión tributaria para cobrar altos y distorsivos impuestos.
3) Maximiliano Robespierre era la quintaesencia de un rousseauniano. Si bien es cierto que merecía el apelativo con el que se conocía: “El Incorruptible”, (durante la época de su mayor poder y esplendor siguió viviendo modestamente en un cuarto de la casa familiar del carpintero Duplay en la Rue de St. Honoré) sus medidas políticas y económicas resultaron ser desastrosas para su pueblo. De él había dicho Mirabeau: “Él irá lejos, cree todo lo que dice”. Se equivocó en parte Mirabeau, porque si bien creía en todo lo que decía, Robespierre no llegó más allá de la actual Plaza de la Concordia a orillas del Sena donde lo esperaba la misma guillotina que él había utilizado contra sus enemigos.
Fue el inspirador de la llamada Ley del Máximo destinada a mantener los precios de los artículos de primera necesidad bajos y controlados, especialmente el del pan que era el alimento principal de los pobres. La ley establecía además los salarios para los trabajadores y el precio del grano, de la harina y del pan en cada lugar de Francia y los agricultores debían aceptar además el pago de su producción en Asignados un nuevo papel moneda que en poco tiempo quedó solamente en eso... en papel. La pena para los violadores de la ley era la muerte. Así fue que muchos agricultores (al final se rebelaron con armas en la mano), molineros y panaderos fueron ejecutados. Cuantos más morían más subía el precio del pan en el mercado negro y aumentaba la escasez y la penuria de todos. La consecuencia obvia fue el hambre de la mayor parte de la población.
Cuando el domingo 27 de julio de 1794 Robespierre fue apresado y al día siguiente enviado en una carreta a la guillotina cuentan los testigos que a su paso el mismo pueblo que él había querido proteger pero que desfallecía de hambre por su causa, gritaba: “¡Trágate el Máximo! ¡Ahí va el Señor Máximo! ¡Abajo el Máximo!”.
4) El control de precios fue asociado probablemente por primera vez al nacionalismo durante el gobierno de los nazis en Alemania. Se mantuvo un telón de fondo capitalista pero las empresas no eran libres de producir lo que quisieran sino que eran controladas férreamente por el Estado y debían producir y vender lo que indicaba el Estado y a los precios que fijara el Estado. Ya en una época anterior, durante la República de Weimar, de gobierno socialdemócrata (¡atención!), en Alemania se había instaurado una política de control de precios. La economía de guerra que se estableció a partir de 1936 con el control absoluto de la economía por parte del Estado terminó con el consabido fracaso. Hasta los ideólogos nacionalsocialistas (nazis, no olvidemos el significado de ambos términos) debieron reconocer que ni siquiera ellos o el todopoderoso Führer podían decretar la suspensión de las leyes de la economía.
Fue ése el comienzo del nacionalismo moderno, replegado sobre sí mismo, autista y complaciente en la creencia de que de esa manera se solucionaban los problemas de las masas, con apabullante injerencia y contralor de la economía, repetido después con fracasos estrepitosos en muchos países del mundo y llegando en sucesivas e intermitentes oleadas hasta las riberas del Río de la Plata. Quizás en estos días esté llegando una. Que Dios nos libre y nos guarde
“4000 Años de Controles de Precios y Salarios –
Cómo NO combatir la inflación”.
Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler








Los controles de precios tienen ya 40 siglos en el mundo (1) sin contar el afán reglamentarista de algunos faraones de Egipto alrededor del año 2800 a.C. Desde el legendario Hammurabi hasta sátrapas como Fidel Castro y Kim Jong Il han fracasado por unanimidad (aunque en los Estados comunistas como los que mandonean los dos últimos en realidad no hay precios porque es imposible saber cuánto valen realmente las cosas). En la Argentina cada tanto, los controles y los precios máximos, la persecución del “agio” y la “especulación” vuelven como los cometas que pasan por el cielo: en forma periódica y regular. Es que la tentación es muy grande y sus efectos son catastróficos no obstante lo cual insisten en regresar y en regresar. Parafraseando a Jean-François Revel diríamos que son además una tentación totalitaria porque se pretende limitar la libre transacción entre vendedores y compradores interviniendo supuestamente a favor de este último. Las consecuencias invariablemente han perjudicado, a la larga o a la corta, al supuesto beneficiado que termina maldiciendo tal “ayuda”. Controlar precios es como pretender prohibir por decreto que llueva o que salga el sol, algo por supuesto absolutamente inútil. El afán de controlar la vida de las personas ha llegado históricamente a tener ribetes graciosos aunque la mayoría hayan sido trágicos: el filósofo hindú Kautilya (siglo IV a.C.) era un elector de reyes y escribió el “Arthasastra”, un manual para príncipes. En el mismo trató de regular la economía hasta en sus más mínimos detalles. Por ejemplo, dispuso que “El superintendente determinará los beneficios, gastos y futuras ganancias de cada prostituta. Y agregaba perogrullescamente: “Solamente la belleza y la habilidad deben ser la única consideración en la selección de una prostituta”.
Repasemos un poco de historia señalando algunos poquísimos casos de los miles que se podrían citar:
1) Hace unos 4.000 años en Babilonia, el célebre Código de Hammurabi (el primero de los cuales han quedado registros escritos) decretó un sumamente rígido de sistema de controles tanto de precios como de salarios. Legisló minuciosamente cuál debía ser el salario de un trabajador de campo, de un agricultor, de un pastor de ovejas, de un albañil. El resultado fue que los supuestamente beneficiados por la protección salarial fueron expulsados en masa por la caída de la producción, la consiguiente falta de trabajo, la drástica disminución de los ingresos, la escasez y el hambre, y el desarrollo del Imperio Babilónico fue detenido por siglos.
2) En el colegio nos enseñaron siempre que la caída del Imperio Romano fue causada por las invasiones bárbaras. Uno se imaginaba hordas de salvajes entrando en Roma y destruyéndola. Nada más alejado de la realidad. Los bárbaros en realidad nunca invadieron ni conquistaron nada, sino que poco a poco fueron penetrando con la adopción de la cultura romana y asimilados por el Imperio, por ejemplo formando parte del ejército. Cuando las tres legiones de Varo fueron aniquiladas en el año 9 D.C. en los bosques y pantanos de Teutoburgo, en Germanía, por las tropas de los salvajes rubios de ojos azules al mando de Arminio (hasta el nombre es latino), fueron derrotadas con sus mismas tácticas y armas: Arminio y sus principales lugartenientes habían sido oficiales de los ejércitos de Roma y entrenados en las tácticas de las legiones.
Las causas de la caída de Roma en realidad fueron otras, principalmente el régimen económico basado en la esclavitud (que ha derrumbado a más de un imperio), la lenta y corrosiva penetración del cristianismo católico que sustituyó al Imperio y la inflación producida por los Edictos de Diocleciano (año 284 D.C.) que pretendieron controlar precios y salarios.
Es sumamente actual (en la Argentina al menos) la aseveración de Diocleciano respecto a que la mayoría de sus problemas económicos eran causados por la “avaricia de los comerciantes y los productores” y no por el incremento desmedido de funcionarios públicos, la corrupción, las obras públicas y la desmedida presión tributaria para cobrar altos y distorsivos impuestos.
3) Maximiliano Robespierre era la quintaesencia de un rousseauniano. Si bien es cierto que merecía el apelativo con el que se conocía: “El Incorruptible”, (durante la época de su mayor poder y esplendor siguió viviendo modestamente en un cuarto de la casa familiar del carpintero Duplay en la Rue de St. Honoré) sus medidas políticas y económicas resultaron ser desastrosas para su pueblo. De él había dicho Mirabeau: “Él irá lejos, cree todo lo que dice”. Se equivocó en parte Mirabeau, porque si bien creía en todo lo que decía, Robespierre no llegó más allá de la actual Plaza de la Concordia a orillas del Sena donde lo esperaba la misma guillotina que él había utilizado contra sus enemigos.
Fue el inspirador de la llamada Ley del Máximo destinada a mantener los precios de los artículos de primera necesidad bajos y controlados, especialmente el del pan que era el alimento principal de los pobres. La ley establecía además los salarios para los trabajadores y el precio del grano, de la harina y del pan en cada lugar de Francia y los agricultores debían aceptar además el pago de su producción en Asignados un nuevo papel moneda que en poco tiempo quedó solamente en eso... en papel. La pena para los violadores de la ley era la muerte. Así fue que muchos agricultores (al final se rebelaron con armas en la mano), molineros y panaderos fueron ejecutados. Cuantos más morían más subía el precio del pan en el mercado negro y aumentaba la escasez y la penuria de todos. La consecuencia obvia fue el hambre de la mayor parte de la población.
Cuando el domingo 27 de julio de 1794 Robespierre fue apresado y al día siguiente enviado en una carreta a la guillotina cuentan los testigos que a su paso el mismo pueblo que él había querido proteger pero que desfallecía de hambre por su causa, gritaba: “¡Trágate el Máximo! ¡Ahí va el Señor Máximo! ¡Abajo el Máximo!”.
4) El control de precios fue asociado probablemente por primera vez al nacionalismo durante el gobierno de los nazis en Alemania. Se mantuvo un telón de fondo capitalista pero las empresas no eran libres de producir lo que quisieran sino que eran controladas férreamente por el Estado y debían producir y vender lo que indicaba el Estado y a los precios que fijara el Estado. Ya en una época anterior, durante la República de Weimar, de gobierno socialdemócrata (¡atención!), en Alemania se había instaurado una política de control de precios. La economía de guerra que se estableció a partir de 1936 con el control absoluto de la economía por parte del Estado terminó con el consabido fracaso. Hasta los ideólogos nacionalsocialistas (nazis, no olvidemos el significado de ambos términos) debieron reconocer que ni siquiera ellos o el todopoderoso Führer podían decretar la suspensión de las leyes de la economía.
Fue ése el comienzo del nacionalismo moderno, replegado sobre sí mismo, autista y complaciente en la creencia de que de esa manera se solucionaban los problemas de las masas, con apabullante injerencia y contralor de la economía, repetido después con fracasos estrepitosos en muchos países del mundo y llegando en sucesivas e intermitentes oleadas hasta las riberas del Río de la Plata. Quizás en estos días esté llegando una. Que Dios nos libre y nos guarde
“4000 Años de Controles de Precios y Salarios –
Cómo NO combatir la inflación”.
Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler
Comentarios

@OLIVOSCITY
11/01/2006
Piden temas serios y no opinan...

@SOYSTATIRA
12/01/2006
UD. LO PIDIO, OLIVOSCITY (QUERIA SOPA?? TOME TRES PLATOS!!!), ASI QUE ACA LE MANDO LOS HUMILDES CONCEPTOS DE DOS AMIGAZOS: ADAM SMITH Y JOHN MAYNARD KEYNES, ENTRE OTRAS COSAS.
(Y QUE NO SE DIGA QUE ESTA PAGINA NO ES UN CACHO DE CULTURA, CHE!!!!)
Capitalismo
sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo; fue evolucionando en distintas etapas, hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Desde Europa, y en concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista.
El término kapitalism fue acuñado a mediados del siglo XIX por el economista alemán Karl Marx. Otras expresiones sinónimas de capitalismo son sistema de libre empresa y economía de mercado, que se utilizan para referirse a aquellos sistemas socioeconómicos no comunistas. Algunas veces se utiliza el término economía mixta para describir el sistema capitalista con intervención del sector público que predomina en casi todas las economías de los países industrializados.
Se puede decir que, de existir un fundador del sistema capitalista, éste es el filósofo escocés Adam Smith, que fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo. En su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no sólo se pudiera alcanzar el objetivo individual sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. Con una frase que se ha hecho famosa, Smith decía que la combinación del interés personal, la propiedad y la competencia entre vendedores en el mercado llevaría a los productores, "gracias a una mano invisible", a alcanzar un objetivo que no habían buscado de manera consciente: el bienestar de la sociedad.
CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO
A lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas. En primer lugar, los medios de producción —tierra y capital— son de propiedad privada. En este contexto el capital se refiere a los edificios, la maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados al consumo. En segundo lugar, la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores (o productores) que se produce en los mercados. En tercer lugar, tanto los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores, son libres y buscan maximizar su bienestar, por lo que intentan sacar el mayor partido posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para producir; los consumidores pueden gastar como y cuando quieran sus ingresos para obtener la mayor satisfacción posible. Este principio, que se denomina soberanía del consumidor, refleja que, en un sistema capitalista, los productores se verán obligados, debido a la competencia, a utilizar sus recursos de forma que puedan satisfacer la demanda de los consumidores; el interés personal y la búsqueda de beneficios les lleva a seguir esta estrategia. En cuarto lugar, bajo el sistema capitalista el control del sector privado por parte del sector público debe ser mínimo; se considera que si existe competencia, la actividad económica se controlará a sí misma; la actividad del gobierno sólo es necesaria para gestionar la defensa nacional, hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. Esta visión decimonónica del papel del Estado en el sistema capitalista ha cambiado mucho durante el siglo XX.
ORÍGENES
Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa sustituyendo al feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a "realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras". Este impulso natural hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las Cruzadas que se organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las grandes travesías y expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de aquellas tierras. El orden económico resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos. La importancia de la producción no se hizo patente hasta la Revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX.
Sin embargo, ya antes del inicio de la industrialización había aparecido una de las figuras más características del capitalismo, el empresario, que es, según Schumpeter, el individuo que asume riesgos económicos. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro; puesto que éste es desconocido, tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son dos resultados posibles, por lo que el papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas.
El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del renacimiento y de la Reforma. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de los modernos Estados nacionales que proporcionaron las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo del capitalismo. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el empresario privado y a la reinversión de este excedente para generar mayor crecimiento.
MERCANTILISMO
Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron los modernos Estados nacionales, el capitalismo no sólo tenía una faceta comercial, sino que también dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada mercantilismo. Esta línea de pensamiento económico, este nuevo capitalismo, alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia.
El sistema mercantilista se basaba en la propiedad privada y en la utilización de los mercados como forma de organizar la actividad económica. A diferencia del capitalismo de Adam Smith, el objetivo fundamental del mercantilismo consistía en maximizar el interés del Estado soberano, y no el de los propietarios de los recursos económicos fortaleciendo así la estructura del naciente Estado nacional. Con este fin, el gobierno ejercía un control de la producción, del comercio y del consumo.
La principal característica del mercantilismo era la preocupación por acumular riqueza nacional, materializándose ésta en las reservas de oro y plata que tuviera un Estado. Dado que los países no tenían grandes reservas naturales de estos metales preciosos, la única forma de acumularlos era a través del comercio. Esto suponía favorecer una balanza comercial positiva o, lo que es lo mismo, que las exportaciones superaran en volumen y valor a las importaciones, ya que los pagos internacionales se realizaban con oro y plata. Los Estados mercantilistas intentaban mantener salarios bajos para desincentivar las importaciones, fomentar las exportaciones y aumentar la entrada de oro.
Más tarde, algunos teóricos de la economía como David Hume comprendieron que la riqueza de una nación no se asentaba en la cantidad de metales preciosos que tuviese almacenada, sino en su capacidad productiva. Se dieron cuenta que la entrada de oro y plata elevaría el nivel de actividad económica, lo que permitiría a los Estados aumentar su recaudación impositiva, pero también supondría un aumento del dinero en circulación, y por tanto mayor inflación, lo que reduciría su capacidad exportadora y haría más baratas las importaciones por lo que, al final del proceso, saldrían metales preciosos del país. Sin embargo, pocos gobiernos mercantilistas comprendieron la importancia de este mecanismo.
INICIOS DEL CAPITALISMO MODERNO
Dos acontecimientos propiciaron la aparición del capitalismo moderno; los dos se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. El primero fue la aparición en Francia de los fisiócratas desde mediados de este siglo; el segundo fue la publicación de las ideas de Adam Smith sobre la teoría y práctica del mercantilismo.
Los fisiócratas
El término fisiocracia se aplica a una escuela de pensamiento económico que sugería que en economía existía un orden natural que no requiere la intervención del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas. La figura más destacada de la fisiocracia fue el economista francés François Quesnay, que definió los principios básicos de esta escuela de pensamiento en Tableau économique (Cuadro económico, 1758), un diagrama en el que explicaba los flujos de dinero y de bienes que constituyen el núcleo básico de una economía. Simplificando, los fisiócratas pensaban que estos flujos eran circulares y se retroalimentaban. Sin embargo la idea más importante de los fisiócratas era su división de la sociedad en tres clases: una clase productiva formada por los agricultores, los pescadores y los mineros, que constituían el 50% de la población; la clase propietaria, o clase estéril, formada por los terratenientes, que representaban la cuarta parte, y los artesanos, que constituían el resto.
La importancia del Tableau de Quesnay radicaba en su idea de que sólo la clase agrícola era capaz de producir un excedente económico, o producto neto. El Estado podía utilizar este excedente para aumentar el flujo de bienes y de dinero o podía cobrar impuestos para financiar sus gastos. El resto de las actividades, como las manufacturas, eran consideradas estériles porque no creaban riqueza sino que sólo transformaban los productos de la clase productiva. (El confucianismo ortodoxo chino tenía principios parecidos a estas ideas). Este principio fisiocrático era contrario a las ideas mercantilistas. Si la industria no crea riqueza, es inútil que el Estado intente aumentar la riqueza de la sociedad dirigiendo y regulando la actividad económica.
La doctrina de Adam Smith
Las ideas de Adam Smith no sólo fueron un tratado sistemático de economía; fueron un ataque frontal a la doctrina mercantilista. Al igual que los fisiócratas, Smith intentaba demostrar la existencia de un orden económico natural, que funcionaría con más eficacia cuanto menos interviniese el Estado. Sin embargo, a diferencia de aquéllos, Smith no pensaba que la industria no fuera productiva, o que el sector agrícola era el único capaz de crear un excedente económico; por el contrario, consideraba que la división del trabajo y la ampliación de los mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y su bienestar mediante la producción especializada y el comercio entre las naciones.
Así pues, tanto los fisiócratas como Smith ayudaron a extender las ideas de que los poderes económicos de los Estados debían ser reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la economía. Sin embargo fue Smith más que los fisiócratas, quien abrió el camino de la industrialización y de la aparición del capitalismo moderno en el siglo XIX.
LA INDUSTRIALIZACIÓN
Las ideas de Smith y de los fisiócratas crearon la base ideológica e intelectual que favoreció el inicio de la Revolución industrial, término que sintetiza las transformaciones económicas y sociales que se produjeron durante el siglo XIX. Se considera que el origen de estos cambios se produjo a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña.
La característica fundamental del proceso de industrialización fue la introducción de la mecánica y de las máquinas de vapor para reemplazar la tracción animal y humana en la producción de bienes y servicios; esta mecanización del proceso productivo supuso una serie de cambios fundamentales: el proceso de producción se fue especializando y concentrando en grandes centros denominados fábricas; los artesanos y las pequeñas tiendas del siglo XVIII no desaparecieron pero fueron relegados como actividades marginales; surgió una nueva clase trabajadora que no era propietaria de los medios de producción por lo que ofrecían trabajo a cambio de un salario monetario; la aplicación de máquinas de vapor al proceso productivo provocó un espectacular aumento de la producción con menos costes. La consecuencia última fue el aumento del nivel de vida en todos los países en los que se produjo este proceso a lo largo del siglo XIX.
El desarrollo del capitalismo industrial tuvo importantes costes sociales. Al principio, la industrialización se caracterizó por las inhumanas condiciones de trabajo de la clase trabajadora. La explotación infantil, las jornadas laborales de 16 y 18 horas, y la insalubridad y peligrosidad de las fábricas eran circunstancias comunes. Estas condiciones llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema que defendían distintos sistemas de propiedad comunitaria o socializado; son los llamados socialistas utópicos. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente fue Karl Marx, que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, país precursor del proceso de industrialización, y autor de Das Kapital (El capital, 3 volúmenes, 1867-1894). La obra de Marx, base intelectual de los sistemas comunistas que predominaron en la antigua Unión Soviética, atacaba el principio fundamental del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Marx pensaba que la tierra y el capital debían pertenecer a la comunidad y que los productos del sistema debían distribuirse en función de las distintas necesidades.
Con el capitalismo aparecieron los ciclos económicos: periodos de expansión y prosperidad seguidos de recesiones y depresiones económicas que se caracterizan por la discriminación de la actividad productiva y el aumento del desempleo. Los economistas clásicos que siguieron las ideas de Adam Smith no podían explicar estos altibajos de la actividad económica y consideraban que era el precio inevitable que había que pagar por el progreso que permitía el desarrollo capitalista. Las críticas marxistas y las frecuentes depresiones económicas que se sucedían en los principales países capitalistas ayudaron a la creación de movimientos sindicales que luchaban para lograr aumentos salariales, disminución de la jornada laboral y mejores condiciones laborales.
A finales del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a aparecer grandes corporaciones de responsabilidad limitada que tenían un enorme poder financiero. La tendencia hacia el control corporativo del proceso productivo llevó a la creación de acuerdos entre empresas, monopolios o trusts que permitían el control de toda una industria. Las restricciones al comercio que suponían estas asociaciones entre grandes corporaciones provocó la aparición, por primera vez en Estados Unidos, y más tarde en todos los demás países capitalistas, de una legislación antitrusts, que intentaba impedir la formación de trusts que formalizaran monopolios e impidieran la competencia en las industrias y en el comercio. Las leyes antitrusts no consiguieron restablecer la competencia perfecta caracterizada por muchos pequeños productores con la que soñaba Adam Smith, pero impidió la creación de grandes monopolios que limitaran el libre comercio.
A pesar de estas dificultades iniciales, el capitalismo siguió creciendo y prosperando casi sin restricciones a lo largo del siglo XIX. Logró hacerlo así porque demostró una enorme capacidad para crear riqueza y para mejorar el nivel de vida de casi toda la población. A finales del siglo XIX, el capitalismo era el principal sistema socioeconómico mundial.
EL CAPITALISMO EN EL SIGLO XX
Durante casi todo el siglo XX, el capitalismo ha tenido que hacer frente a numerosas guerras, revoluciones y depresiones económicas. La I Guerra Mundial provocó el estallido de la revolución en Rusia. La guerra también fomentó el nacionalsocialismo en Alemania, una perversa combinación de capitalismo y socialismo de Estado, reunidos en un régimen cuya violencia y ansias de expansión provocaron un segundo conflicto bélico a escala mundial. A finales de la II Guerra Mundial, los sistemas económicos comunistas se extendieron por China y por toda Europa oriental. Sin embargo, al finalizar la Guerra fría, a finales de la década de 1980, los países del bloque soviético empezaron a adoptar sistemas de libre mercado, aunque con resultados ambiguos. China es el único gran país que sigue teniendo un régimen marxista, aunque se empezaron a desarrollar medidas de liberalización y a abrir algunos mercados a la competencia exterior. Muchos países en vías de desarrollo, con tendencias marxistas cuando lograron su independencia, se tornan ahora hacia sistemas económicos más o menos capitalistas, en búsqueda de soluciones para sus problemas económicos.
En las democracias industrializadas de Europa y Estados Unidos, la mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de 1930. La Gran Depresión fue, sin duda, la más dura crisis a la que se enfrentó el capitalismo desde sus inicios en el siglo XVIII. Sin embargo, y a pesar de las predicciones de Marx, los países capitalistas no se vieron envueltos en grandes revoluciones. Por el contrario, al superar el desafío que representó esta crisis, el sistema capitalista mostró una enorme capacidad de adaptación y de supervivencia. No obstante, a partir de ella, los gobiernos democráticos empezaron a intervenir en sus economías para mitigar los inconvenientes y las injusticias que crea el capitalismo.
Así, en Estados Unidos el New Deal de Franklin D. Roosevelt reestructuró el sistema financiero para evitar que se repitiesen los movimientos especulativos que provocaron el crack de Wall Street en 1929. Se emprendieron acciones para fomentar la negociación colectiva y crear movimientos sociales de trabajadores que dificultaran la concentración del poder económico en unas pocas grandes corporaciones industriales. El desarrollo del Estado del bienestar se consiguió gracias al sistema de la Seguridad Social y a la creación del seguro de desempleo, que pretendían proteger a las personas de las ineficiencias económicas inherentes al sistema capitalista.
El acontecimiento más importante de la historia reciente del capitalismo fue la publicación de la obra de John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936). Al igual que las ideas de Adam Smith en el siglo XVIII, el pensamiento de Keynes modificó en lo más profundo las ideas capitalistas, creándose una nueva escuela de pensamiento económico denominada keynesianismo.
Keynes demostró que un gobierno puede utilizar su poder económico, su capacidad de gasto, sus impuestos y el control de la oferta monetaria para paliar, e incluso en ocasiones eliminar, el mayor inconveniente del capitalismo: los ciclos de expansión y depresión. Según Keynes, durante una depresión económica el gobierno debe aumentar el gasto público, aun a costa de incurrir en déficit presupuestarios, para compensar la caída del gasto privado. En una etapa de expansión económica, la reacción debe ser la contraria si la expansión está provocando movimientos especulativos e inflacionistas.
PREVISIONES DE FUTURO
Durante los 25 años posteriores a la II Guerra Mundial, la combinación de las ideas keynesianas con el capitalismo generaron una enorme expansión económica. Todos los países capitalistas, también aquéllos que perdieron la guerra, lograron un crecimiento constante, con bajas tasas de inflación y crecientes niveles de vida. Sin embargo a principios de la década de 1960 la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las economías capitalistas, en las que las fórmulas keynesianas habían dejado de funcionar. La menor oferta de energía y los crecientes costos de la misma (en especial del petróleo) fueron las principales causas de este cambio. Aparecieron nuevas demandas, como por ejemplo la exigencia de limitar la contaminación medioambiental, fomentar la igualdad de oportunidades y salarial para las mujeres y las minorías, y la exigencia de indemnizaciones por daños causados por productos en mal estado o por accidentes laborales. Al mismo tiempo el gasto en materia social de los gobiernos seguía creciendo, así como la mayor intervención de éstos en la economía.
Es necesario enmarcar esta situación en la perspectiva histórica del capitalismo, destacando su enorme versatilidad y flexibilidad. Los acontecimientos ocurridos en este siglo, sobre todo desde la Gran Depresión, muestran que el capitalismo de economía mixta o del Estado del bienestar ha logrado afianzarse en la economía, consiguiendo evitar que las grandes recesiones económicas puedan prolongarse y crear una crisis tan grave como la de la década de 1930. Esto ya es un gran logro y se ha podido alcanzar sin limitar las libertades personales ni las libertades políticas que caracterizan a una democracia.
La inflación de la década de 1970 se redujo a principios de la década de 1980, gracias a dos hechos importantes. En primer lugar, las políticas monetarias y fiscales restrictivas de 1981-1982 provocaron una fuerte recesión en Estados Unidos, Europa Occidental y el Sureste asiático. El desempleo aumentó, pero la inflación se redujo. En segundo lugar, los precios de la energía cayeron al reducirse el consumo mundial de petróleo. Mediada la década, casi todos las economías occidentales se habían recuperado de la recesión. La reacción ante el keynesianismo se tradujo en un giro hacia políticas monetaristas con privatizaciones y otras medidas tendentes a reducir el tamaño del sector público. Las crisis bursátiles de 1987 marcaron el principio de un periodo de inestabilidad financiera. El crecimiento económico se ralentizó y muchos países en los que la deuda pública, la de las empresas y la de los individuos habían alcanzado niveles sin precedente, entraron en una profunda crisis con grandes tasas de desempleo a principios de la década de 1990. La recuperación empezó a mitad de esta década, aunque los niveles de desempleo siguen siendo elevados, pero se mantiene una política de cautela a la vista de los excesos de la década anterior.
El principal objetivo de los países capitalistas consiste en garantizar un alto nivel de empleo al tiempo que se pretende mantener la estabilidad de los precios. Es, sin duda, un objetivo muy ambicioso pero, a la vista de la flexibilidad del sistema capitalista, no sólo resulta razonable sino, también, asequible.
CHIN- PUM

@SOYSTATIRA
12/01/2006
ESTIMADO LUCAS: TENGO Y HE LEIDO LA TERCERA OLA DE TOFLER Y NO ESTOY PARA NADA DE ACUERDO CON LO QUE EXPONE.
PUSE LO DEL CAPITALISMO, REMEMORANDO MIS DIAS DE FACULTAD, EN LOS CUALES UNO SABIA MUCHISIMO MENOS QUE AHORA,ERA UNA MUY TIERNA ENTONCES Y PENSABA UTOPICA Y ECONOMICAMENTE HABLANDO, QUE HABRIA UNA ECONOMIA POSIBLE UNIFICADORA, DESPUES DE DEBATIR DURANTE MESES, PRESENTAR TESIS Y MONOGRAFIAS, ACERCA DE LOS GRANDES PENSADORES DE LA ECONOMIA.
TANTOS AÑOS PASARON DESDE ESAS TEORIAS...Y SIN EMBARGO, HASTA HACE UNOS AÑOS, PRACTICAMENTE HABIAMOS VUELTO A LA ÉPOCA DEL "TRUEQUE".(CADA VEZ MAS ALEJADOS DEL MENCIONADO SENTIDO COMUN QUE PLANTEABAS...).Y NI QUE HABLAR CON EL REFLOTE DEL CONTROL Y PACTO DE PRECIOS CON LOS PRODUCTORES, A CARGO DE NUESTRO PRESI, AL MEJOR ESTILO dIOCLECIANO Y SUS EDICTOS, EN FIN...
ASI QUE, AMIGO: HISTORIA? PREHISTORIA? REALIDAD? CICLOS ECONOMICOS QUE VUELVEN?
MEJOR VOY ENFRIANDO LA BIRRA Y PREPARANDO LA PICADITA, QUERIDO LUCAS, QUE ESTO DA PARA LARGO Y, MIENTRAS TANTO, CONTINUAMOS ALIMENTANDO A NUESTRA ECONOMIA CAPITALISTA CON "EL SABOR DEL ENCUENTRO"...
BESOS, PROFE...

@OLIVOSCITY
12/01/2006
Ya lo dijo Einstein en su Teoria de la Relatividad: TODO ES RELATIVO.
Fue Samuelson (el teorico economico de JFK) el que hablaba de mantequilla (por la de maní) o cañones, el que decía que es conveniente producir? que necesita la gente? fabricamos esto o lo otro??. Y veran que se concuerda con el parrafo siguiente.
Creo que ni aun la teoria del estado comunista en donde por seguir ciertos planes quinquenales (donde escuche eso?) se producian bienes que no podian ser consumidos y no eran necesarios en ciertos lugares y una excesiva acumulacion de los mismos hasta pudrirse, porque no podian ser vendidos o porque nadie necesitaba de ellos. Algo como rolito en el polo norte y puloveres en el Sahara.
Y les dejo un chiste:
¿Qué hace un catalán si se encuentra una tirita?
- Se hace un corte para aprovecharla.

@OLIVOSCITY
12/01/2006
LA MUJER DE LOT
“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal…”.
GÉNESIS 19, 26.
El análisis del pasado y el examen de nuestra historia nacional y latinoamericana con el exclusivo fin de aprender de las experiencias que resultaron del desarrollo de los acontecimientos, es una actitud perfectamente valiosa para poder entender mejor el presente y para tratar de proyectar, en la medida de lo posible, el futuro. Esto, que también sirve a nivel individual, lo es en mucha mayor medida a nivel de los países. Todo dentro de lo humanamente posible, que aunque no es poco, vale la pena intentar para hacer las cosas de mejor modo en el tiempo actual de lo que se hicieron en el pasado.
Pero la permanente disposición romántica (en el exacto e histórico sentido del término) de exaltación de los sentimientos individuales y nacionales por encima de la razón; la permanente idealización de la antigua realidad la que al terminar colisionando contra el muro objetivo de hoy provoca melancolía y desesperanza; el ensalzamiento del pasado y el desprecio del presente; todo puede llevarnos a la misma situación descriipta en la Biblia: al riesgo de convertirnos en inmóviles y pétreas estatuas con los ojos (o un ojo) puestos en lo que quedó atrás.
El mundo siempre estuvo cambiando. Y en la actualidad está cambiando tan rápidamente que muchos, para peor a cargo de sus propios países, no se han percatado todavía de ello, generalmente con sus ojos en la nuca mirando el pasado. En tanto, no atinan ni a reaccionar ni a comprender. Y quienes están produciendo las innovaciones no son por cierto aquellos que se quedaron anclados en situaciones económicas, políticas y sociales perimidas y caducas.
Ante los nuevos acontecimientos, en América Latina la mayoría de los países parece estar fuera de la época. Son contadas con los dedos de una mano aquellas naciones que han comprendido el cambio producido y que se está produciendo día a día. A pesar de su rotundo fracaso políticas económicas y de comercio exterior reaccionarias, más que conservadoras, como el proteccionismo, la sustitución de importaciones, los precios administrados o controlados, la oposición ciega y estéril al imperialismo, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, el cerramiento al comercio internacional, el aislamiento del país y el control del comercio exterior, parece volver a estar de moda en algunos países. Sin dejar de mencionar a algunos países que se tildan de tener gobiernos progresistas que lo único que hacen es confirmar el invariable axioma de que no hay nada más conservador que un revolucionario envejecido.
Teniendo tan sólo un prudente manejo de las finanzas públicas y una proyección exportadora, de inserción en el concierto mundial, América Latina dejará de ser la promesa más antigua y envejecida del mundo. Lo fuimos hasta la Segunda Guerra Mundial. Volvimos a serlo en 1961 cuando el presidente Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Poco tiempo después el este de Asia ocupó el lugar que nos debió corresponder. Han pasado ya más de cuarenta años desde entonces y nunca es tarde para reaccionar. La iniciativa, el emprendimiento y el esfuerzo deben ser nuestros. Los resultados también.
CENRAXXI

@MABE
12/01/2006
Estoy en descuerdo con el artículo de CENRAXXI.
Todas las naciones desarroladas son proteccionistas de la puerta para adentro. Pero nos necesitan abiertos y poco competitivos, para que ampliemos el mercado para sus producciones.
Los planes como la Alianza para el Progrso se instauran con un criterio geopolítico. Aunque a veces se les den vuelta, como en el caso de Japón que se les transformó en un competidor industrial más allá de lo que calcularon.
No creo que nos hubiera correspondico ese espacio.
Nunca hemos tenido la cantidad de población necesaria, ni la ubicación estratégica,ni nos tranformamos en un enemigo de peligro.
Latinoamérica sigue siendo considerado por los EEUU como un patio trasero.
Y muchos de nuestros gobiernos parecen estar satisfechos con ese rol.
HASGRA: Estoy de acuerdo con tu último mensaje. Si no soñamos un mundo mejor, si no transformamos las utopías en objetivos...¿Cómo lo vamos a realizar?
Esta cadena ya está cerrada y no se pueden dejar nuevos comentarios. Si el tema te interesa puedes abrir una nueva . Puedes hacer referencia a esta cadena incluyendo el link
Más notas de LibreVer todas
Más notas de Libre

DETENERSE
@DULCEDELECHE54 10/01/2006

"🤔"Salir de las Malas Rachas"
@DANTEX 25/05/2024
Porque va ocurrir algo distinto sino hago nada diferente
Albert Einstein"Los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos"
Friedrich Nietzsche
ARG
MUJER de 53 en Villa Pueyrredon
53
Optimista, divertida, independiente. Me importan los afectos y las relaciones si
¿CONOCERLA?
Más Mujeres

ARG
HOMBRE de 48 en Tres de Febrero
Hola, espero que estés bien ! Disfruto multiplicando la visión que tenemos en
¿CONOCERLO?
Más Hombres
Salidas Grupales
Ver TodasViajes

Vivamos la mejor diversión y conexión del Caribe
@SERGIO - Martes 19/11/2024
60
33
Me interesa
Aprender, Talleres y Cursos

Presentación del libro "43 razones para demorar e
@GLORY2023 - Sábado 01/06/2024
156
46
Me interesa
Aire Libre

SAN JUAN Y BOEDO antiguo y todo el cielo ...
@GABRIELMAX - Domingo 07/07/2024
1
46
Me interesa
Últimas notas
Ver NUE+COMEN